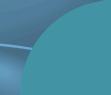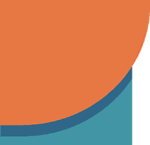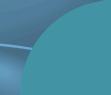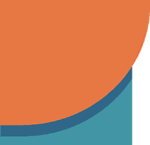MASONITE
v
Desde la niñez el calor de un pequeño pueblo me
cobija de vez en cuando; el olor a hierba me perturba los sentidos.
El sinfín de sabores me llega a la memoria como el eco
de campanas.
Cómo olvidar a los viejos robles y chopos: tan tristes
y poderosos a la vez.
Y a la energía consumida de todos los brazos y contenida
en las miradas de ojos grandes; cóncavos destellos de una
melancolía fructuosa, alegría que cualquier hombre
desea más que los tesoros del noble Odiseo.
Qué más riqueza que lo que se tiene en la mirada
y lo que se trabaja con las manos.
Como bandadas de pájaros tordos se inventaban su felicidad,
sin complicidad de la sabia ciencia.
Era el cuento del pequeño castillo en medio de ríos
y alfalfares.
Y cómo se dejaban caer en el sueño del mediodía;
quizá para sentirse inofensivos para sí mismos y
para que el sol cegara un poco su inquietud por el presente.
Nada más simple que los gritos en la cocina y el sabor
de las risas.
El lugar con un pozo de agua que era la entrada a la cueva del
eco.
El lugar donde se podía comer en cualquier lado.
El lugar donde los animales se multiplicaban por obra de dios.
En donde el maíz es más que oro y la tierra es el
verdadero mar.
El lugar de toda la lluvia y de ella toneladas de lodo que no
dejan caminar a nadie.
El lugar de la leche que se refleja en las nubes.
El enorme abierto cielo azul.
El sudor constante.
Ahí entre los minutos de junio y septiembre algo creció
y no dejó de crecer nunca.
No sé qué es pero a veces habla por sí mismo
y puede dibujar destellos de sol en las paredes más obscuras.
Echo de menos a los viejos.
A la de las mil palabras que siempre iniciaban caminos de odio
o de alegría infinita.
La de la voz como de enjambre de abejas.
La que podía hacer del maíz dulce o tortilla bien
caliente.
La de las bendiciones efectivas como bálsamos o como oraciones
eternas.
La dueña de la sabiduría y remanso de tiempo que
parecía no irse hasta que llegó la muerte.
La del lenguaje extraño: de intrincadas preposiciones y
difíciles adverbios.
La distante porque su tiempo no era el mío.
Echo de menos al que tenía una voz como de trueno y tos
interminable.
El ogro y gruñón cíclope.
El temor de los pasos y la fuerza y la violencia que de ellos
venía.
Al de cuerpo de roble y que un día tumbó una pulmonía
fulminante.
Al de las mil y una noches y a quien nunca supo de prudencia en
el amor y el deseo.
A quien pensaba que todo estaba arreglado por una suerte de azar.
Al hombre que ignoraba que el mundo había crecido tanto
y que da vueltas a diario.
Al del estómago sin límites.
Pero que nunca ignoró que la música y la danza ayudan
a bien morir.
Y ahora al escuchar un danzón descubro un poco de su rostro:
gentil y noble.
No entiendo el tiempo.
Por mí que todo se quede inmóvil para siempre.
Esa era la gran familia de los ojos tan grandes y corazón
como de fuego.
La del gasto ejemplar y simple.
La que nunca volverá a ser igual por más que uno
quiera.
Por más que se invoque a la memoria, a las palabras de
siempre,
a la arqueología de Adán y su musa hecha de ceniza.